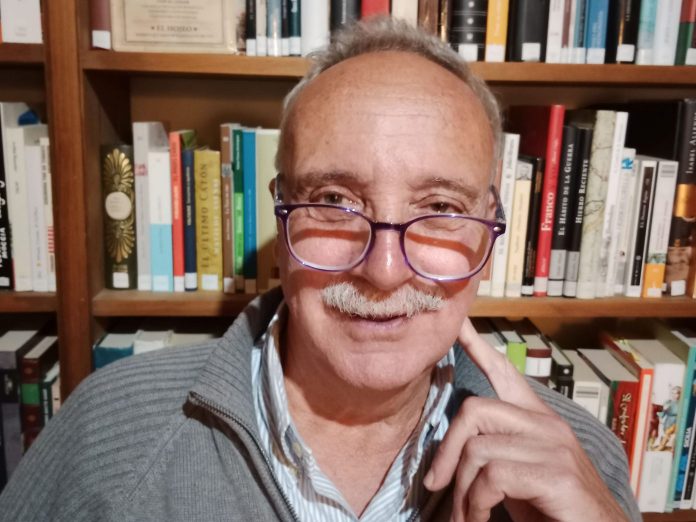Recuerdo como si fuera ahora cuando llegaron al pueblo de mis abuelos los primeros camiones de bombero. De un rojo intenso y cromados sorprendentes. Pegasos, Barreiros y algunos Ebro, todos provistos de sirenas que los conductores prendían al acercarse al campo escolar: los juegos se paraban en seco, el balón se detenía en el aire, los del pillapilla se transformaban en estatuas de sal y los policías dejaban de perseguir a los ladrones. Hasta don Zenón y doña Agripina —esos nombres tenían los maestros que nos llegaban de Castilla, casi todos expedientados, dicho sea, y dicho sea también excelentes enseñantes provistos de una paciencia infinita— se acercaban al muro —todavía sin alambrada— para ver desfilar aquellos vehículos cheposos y panzones, pero de limpieza inmaculada. Los niños, y no pocas niñas, soñábamos con manejar algún día uno de aquellos camiones refulgentes, ya digo, ágiles, muy ágiles sobre todo en la parte más llevadera de las sierras, aunque, llegado el caso, también apechaban sin problema por las pistas forestales recién abiertas, al tiempo que sus pilotos no dudaban en trepar entre las breñas de los cortafuegos buscando la cara del incendio.
Para nosotros había pocos espectáculos que superasen las hábiles maniobras que dirigían los ayudantes —siempre alerta— mientras el chofer reculaba el camión hasta el vado que comunicaba el cementerio viejo con las Lagunas y alcanzaba la orilla del río con precisión milimétrica. Después desenvainaban un tubo flexible que a mí se me antojaba trompa de elefante, lo introducían en el agua y succionaban hasta llenar su vientre inmenso en previsión de un incendio forestal, que entonces no eran tantos ni, por supuesto, tan espantosos como los que padecemos ahora. O el clima está cambiando mucho más deprisa de lo que se nos dice o entonces había menos canallas incendiarios.
Todos queríamos ser bomberos de mayores. Para nosotros un bombero era una especie de Capitán América. Y por más que supiéramos que el mortal que fanfarroneaba en el bar en día de descanso era el mismo héroe que enfrentaba poco después las llamas en ropa de faena, tan vistosa del casco a las botas, eso no mermaba nuestra admiración devota por aquellos hombres valientes, arrojados, provistos todos de la mirada severa del que veía la muerte de frente cada vez que un pirómano montaba una de las suyas. Los bomberos eran los buenos: sin matices ni peros; como sus camiones eran para nosotros otro Silver, ya sabes, el caballo del Llanero Solitario. Algunos de mis compañeros de pupitre lo consiguieron y hoy, ya a punto de jubilarse, todavía conducen —«guían» dicen ellos— camiones tan modernos que recuerdan naves espaciales, por más que ni el GPS ni las ventanillas automáticas o el aire acondicionado hayan conseguido mermar un ápice sus valentías y corajes de aquellos entonces: recuerdo: cuando no dudaban en encarar el avance del fuego por ver de salvar diez o doce hectáreas de pimpollos de pino resinero.
El padre de mi amigo Isabelo fue uno de esos primeros conductores, y lejos de lo que algunos tiñosos dijeron, alcanzó el puesto no por ser cuñado de Desiderio, el perpetuo y cándido alcalde falangista, sino porque sólo él por entonces era el que había conseguido todos los carnés de conducir aprovechando el año y medio de mili en la guerra del Ifni. Cuando en julio del 69 estábamos embelesados viendo maniobrar al Eagle del Apolo XI en el Mar de la Tranquilidad: televisor: celofán en la bruma de la pantalla: taberna del tío Fernando: lo recuerdo como si fuera ahora: el padre de Isabelo se fue al mingitorio negando con la cabeza, mientras escupía en el suelo de cemento bruñido: «Ese es el uniquito carné que a mí me falta… Hasta el de tanque tengo. Y además, para mi gusto, que a ese Aldrin le ha faltado un algo de tiento en la maniobra. Un poquito más y se estampa contra la Luna». Y yo, la verdad sea dicha, sentí que Pedro Alejandrino estaba en lo cierto, convencido de que él lo hubiera hecho bastante mejor que lo hizo el compañero de Armstrong aquel memorable 20 de julio.
Decir también que el guarda mayor: hilo directo con El Pardo: por encima de ingenieros y alcaldes, repartía cargos y sobresueldos: lo puso al frente de todos los camiones, camionetas y orugas que conformaban el parque móvil del ICONA en los tres valles hurdanos. Durante más de veinte años estuvo desempeñando el puesto con la aprobación de todos, hasta que en el 74: mal año de lluvia, verano ventoso: un incendio a contraviento y que amenazaba con arrasar los pinares centenarios de Arrofranco calcinó su landrover en la revuelta donde ahora se levanta una cruz de guijarros blancos: de Patarrúa, su ayudante, y de él mismo no quedó más que un puñadito de huesos, justo lo que cabía en una caja de aquellas que guardaban los arenques ahumados con que se desayunaban las cuadrillas que iban repoblando nuestras sierras.
Si fuimos en vida lo que somos en nuestro entierro, el padre de Isabelo debió ser grande, tan grande como Aldrin o el mismísimo Armstrong, pues tres ministros, dos obispos, dos gobernadores, los alcaldes de los cinco concejos y más de mil vecinos: NODO por medio: acompañaron su ataúd vacío desde la iglesia hasta el cementerio nuevo, justo al lado de las Lagunas, al pie del vado donde tantas veces había llenado la panza de su Ebro trucado en Barreiros.
Y el tío Fernando, lo estoy viendo, empaquetado en su traje de pana negra pese al calor y al agobio del solano, marchaba al lado de Isabelo: lo llevaba por el cuello y, de vez en vez, le decía: «Huevos, lo que se dice huevos, los que tenía tu padre, lo mismo para el fuego que para el vino, hijo, que para las dos cosas hay que valer, y lo uno no va sin lo otro. Lastimita que tu madre se te fuera tan pronto, una santa, eso fue, una santa que rezaba el rosario de cabeza y ligaba las morcillas de lustre como nadie. Quería que fueras cura, ya lo sabes: tú verás, si quieres le digo un algo a don Emiliano y te lleva al seminario de Plasencia mañana mismo». Isabelo se dejaba arrastrar en silencio entre cipreses y acacias, callaba y maldita la lagrimita que echó, tal vez fuese aquella tarde cuando decidió que su sitio estaba apagando fuegos en la pampa de la Argentina.
Así fue como Pedro Alejandrino terminó convertido en un ser extraordinario que llenaba de épicas y leyendas el pequeño mundo que conforman nuestros tres valles. Todavía hoy se le recuerda como lo que fue: un temerario con dos toques de fanfarrón: una personalidad pelín excéntrica que, no obstante, hizo de los bomberos de bosque un referente de sacrificio y valentías comunales; un adelantado a su época, eso fue tío Pedro Alejandrino: el primero que se ganó todos los carnés en medio de los secarales del Ifni mientras otros daban grasa al máuser. Y todavía hoy, cuando alguien habla de alguna de sus mil hazañas entre llamas y piñas volanderas, lo hace con el mismo respeto que lo hubiera hecho en el saloncito de la Casa Forestal de la Arrólamúa, donde Franco tantas veces se calentara los sabañones de las orejas, y en cuyo frontal, al lado de un mapa topográfico de la comarca, hubo hasta hace no mucho una foto suya virada en sepia: Pedro Alejandrino Asegur Gorcochea: capataz jefe: verano de 1974: eso ponía.
Legendario fue también su disfraz por carnaval: nada de particular, no vaya usted a creer: se quedaba como Dios lo echase al mundo, se frotaba con un corcho chamuscado hasta detrás de las orejas y, arrastrando unos llares comidos de óxido por calles y callejas, hacía de negro durante tres días y tres noches. Pero más grande aún era su leyenda por los huevos que le echó a la llamas cada vez que a los montes les daba por arder o algún mestizo de cabra y sapo les arrimaba el mechero. Eran hombres bravos los bomberos forestales. Hombres capaces de todo: y digo bien: todos y de todo: cuando de defender los bosques se trataba. De cortos estudios y largas entendederas, bien sabían que los árboles, de raíz a copa, como nos recordaba don Zenón en clase, son el alma del mundo: casa de los pajarillos todos —exceptuando cotovía y perdiz, que anidan en el suelo—: brújula donde el liquen señala el Norte y el santorrostro se solea…, y que muertos estos, los árboles quiero decir, se acabó lo que se daba y que no hay nada más cruel ni imagen más dolorosa que un pino o una madroñera incinerados en las soledades la sierra. Un árbol ardiendo tiene algo de niño muerto, de violación y tiro en la nuca… Como matar a un ruiseñor, pero sin Harper Lee.
…
Me pregunto qué no hubieran hecho hombres de la cuerda del padre de Isabelo con esos tuercebotas a los que les dio, mira tú por dónde, por dar garrote vil a varias decenas de cedros inmensos, soberbios, ejemplo de fe y vida en pleno Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, cabe los merenderos, y por ahí, de la Fuenfría, recuerda: hace unas semanas fue el crimen sin castigo.
Una pena que no pillaran en plena hazaña arboricida a estos «bárbaros exquisitos» que, confundiendo el culo con las témporas, y la naturaleza de verdad con la nueva ecología yeyé que se va adueñando del mundo, no tuvieron valentía mayor ni proeza más sesuda que anillar los troncos de un buen número de cedros: abuelos vegetales únicos en su soledad de verdes clorofilas: a la espera de que sucumban de sed y hambre a falta del fluir de las savias.
Una pena. Un crimen perpetrado con una excusa tan gilipolla como que esos cedros: justamente esos, mire usted: son invasores, tropa alóctona indigna de un parque nacional, inmigrantes, en fin, llegados en pateras seminales hace más de cien años… Porque, según ellos, o eso al menos se puede colegir, su sitio, el sitio de estos árboles centenarios, está allende Gibraltar, en las montañas del Rif.
Pero qué coño se fumaron estos tíos para querer asesinar a unos cedros mansos y nobles que nunca hicieron daño a nadie, salvo que la sombra sea un crimen y la producción de oxígeno un delito. Son los mismos que en sus manías patológicas de naturalistas de camper y finde embadurnan cuadros de Goya o de Modigliani o del mismísimo Velázquez… Recua de niños pijos y ociosos, unos consentidos, eso es lo que son. Y los demás a jodernos por mor de su ecologismo yeyé. Con la de pokemones que andan sueltos y que les haya dado por el hermano cedro… Ay.
«Huevos, lo que se dice huevos, los que tenía tu padre, lo mismo para el vino que para el fuego…», le iba diciendo el tío Fernando a Isabelo camino del cementerio. Todavía sueño con estos bomberos que nos legaron cedros, pinos, algarrobos, encinas y alcornoques, pinsapos y alisos… Justo lo que cabía en una caja de arenques ahumados: ese fue su legado. Para que ahora venga un puñado de iluminados con su ecología rayana en el terraplanismo dando garrote vil a unos cedros que ya estaban aquí cuando ellos no habían nacido. Y es que los hijos de puta siempre nacen con retraso… Matar a un ruiseñor, anillar el tronco de un cedro: tiro en la nuca: garrote vil: ya digo.