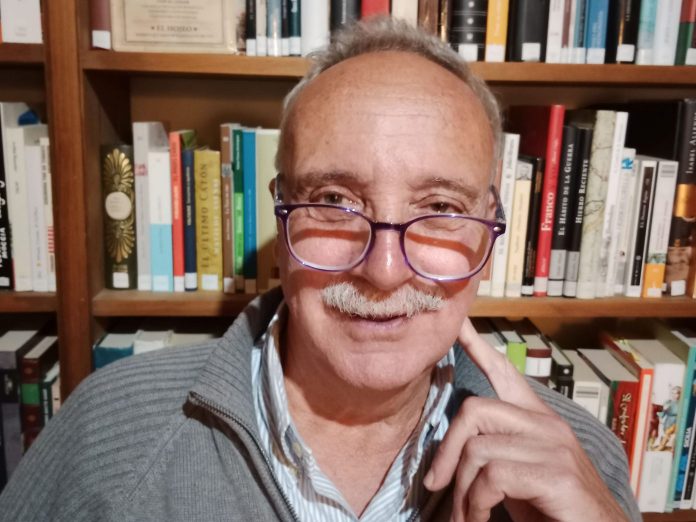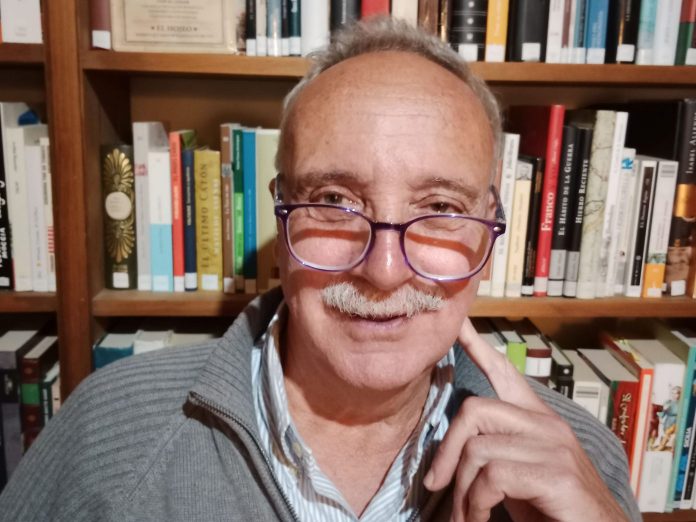Tronó alta y clara: la voz del juez decano de Valdarunda hizo vibrar los vidrios de las ventanas, las copiadoras de los pasillos y los acondicionadores de la sala se detuvieron en mitad de un silencio de reverencias y respetos eclesiales, al tiempo que algún que otro suspiro y el ir y venir de tres abanicos, no más, lejos de romper aquel ambiente tan solemne como sobrio, más parecían acrecentar la impaciencia de todos los presentes, llegados a la carrera desde todos los puntos de la ciudad por no perderse el comienzo de un juicio que se había convertido en la comidilla de todos los mentideros. Por un momento, hasta las tres banderas parecieron inclinarse en sus mástiles de distinguidos brillos y oropeles. Y preguntó: sin prólogos de cortesía ni entradillas al uso, el juez decano preguntó:
—Señora, ¿golpeó o no golpeó usted con un paraguas retráctil, para más señas propaganda del grupo MIG, al Sr. Concejal de Pirámides y Obeliscos, demandante aquí presente, en plena coronilla y delante de más de cincuenta personas?
Mi madre, que no esperaba un arranque tan directo por parte del juez y algo más que sorprendida, dio un saltito un tanto infantil en su asiento y no tuvo otra que suspender la faena de ganchillo: se repuso: y una vez desprovista de sus gafas de cerca, alzó la mirada con toda la parsimonia del mundo y clavó en el juez unos ojitos que pese a su edad, todavía se mostraban plenos de luz y contento: carraspeó levemente: metió a san Judas Tadeo por debajo del cuello de la camisilla floreada, hurgó en el bolso: llaves y calderilla, eso era todo: y sí, por fin extrajo un pictolín con serenidad, con mucha serenidad, con calma impropia, en todo caso, de una mujer a la que se estaba juzgando por faltas con agravante de lesiones; liberó el caramelo del envoltorio con toda delicadeza y se lo llevó a la boca, aunque no sin antes ofrecer al juez, al denunciante y al abogado del denunciante, y sin olvidarse de un mendigo que no sé qué hacía en mitad de la sala, la verdad, pero que allí estaba, como si alguien lo hubiera puesto a modo de añadidura del plano general, mostrándose tan harapiento como aseado, que ser mendigo no excusa la limpieza personal, al tiempo que exhibía y agitaba un vasito de papel en procura de limosna. Hay que decir que no aceptaron los caramelos, faltaba más. Pero es que mi madre es así: lo mismo te mide la calva con un paraguas de Importaciones MIG que te invita a pictolines de menta, eucalipto y miel… Para mí que en aquellos instantes ya debía estar dándole vueltas a la palabra re-trác-til: la conozco muy bien y sé de sobras que nunca habla ni responde a preguntas que no entiende.
Desde luego que era cierto que le había propinado varios cogotazos con su paraguas plegable, que no retráctil, al más que poderoso: omnipotente: concejal de Pirámides y Obeliscos: Maria Auxilium Christianorum Ora Pro Nobis: María plena de gracia líbranos de nuestros enemigos y de cuantos pueden causarnos daño bien con su firma o con su sola mirada sea en calle, patio o camino…
Cierto también que a sus 64 años no se arrepentía de los golpes dados en la cada día más calva cabeza del concejal de Obeliscos, como tampoco estaba dispuesta a retractarse, menos aún a pedir disculpas: perdonar, como devota del Padre Pío que era, perdonaba desde lo más hondo de su corazón: pero en aquellos momentos lo que no podía aceptar: de ningún modo: era que un juez (tan instruido, tan guapo, tan alto, con aquel bigotito a lo Guéibol) patease el castellano con términos que no venían a cuento cuando de paraguas se hablaba. Se quedó con las ganas de aclarar a la sala, y al juez, que retráctil y plegable no son palabras precisamente sinónimas, antes al contrario, pero guardó silencio y metió el papelillo del caramelo en un rincón de su bolsito Loewe de playa. Mi madre es así: una autodidacta muy puesta en sopas de letras y autodefinidos, y sobre todo quisquillosa por vocación: guardó silencio, ya digo, respiró hondo y colmó sus bronquios de fumadora empedernida con aromas de eucalipto y menta y un toquecito de miel. Se sentía bien. Aquella mañana se había levantado pletórica, con la autoestima por las nubes y nadie, mucho menos el concejal de Pirámides, iba a conseguir que se viniera abajo.
—¿Sí o no? Basta con eso, señora. Conteste, por favor y si a bien lo tiene —dijo el juez, esta vez en tono muy, pero que muy resignado.
—No es tan sencillo, señoría —manifestó mi madre, al tiempo que se decía para sus adentros: Ay, qué suerte esto de tener estudios; este juez habla como dicen que hablaba un tal Castelar. El rey Salomón parece con ese piquito que Dios le ha dado…
—Tal vez no me haya expresado bien, entonces. ¿Agredió o no agredió usted al señor concejal de Pirámides y Obeliscos?
—Usted es juez, eso se ve a la legua —dijo mi madre—: tiene modales, palabras y cara de juez: los códigos le llenan la frente hasta las cejas: pero no sé si tantas leyes podrán alcanzar a comprender en toda su dimensión los porqués de esta larga historia.
En toda su dimensión, los porqués: eso fue lo que dijo: y esa era mi madre. Sentada en la penúltima fila como estaba yo, ya comenzaba a temerme lo peor, como cuando los de El Corte Inglés de Marbella se negaron a cambiarle un suéter de 15 euros porque decían que ya lo había estrenado… y lavado. Y qué poco pudieron aquella vez las razones que los vendedores esgrimían ante el argumentario de mi madre: «¿Acaso querían que se lo devolviese sin lavar? ¿Eso querían? No, señores, que en mi casa somos muy limpios y las cosas las devolvemos como hay que devolverlas… ¡Sólo faltaba!». Eso fue seis o siete meses antes de lo que aquí se cuenta y no sé por qué lo traigo precisamente ahora a colación, pero una vez escrito, dicho queda.
De modo que el juez, ante respuesta tan oportuna como inesperada, se limitó a apuntar:
—No importa lo larga que sea la historia, señora…
—Viuda de Garbajosa, viuda desde hace veinte años y medio, que un susto de pulmón se llevó a mi hombre en tres meses sin que hubiera probado nunca el tabaco, para que usted vea, señoría —completó mi madre.
—Así es la vida de injusta… Y no importa, no importa… Quiero decir que sí importa, claro que importa, pero no hoy, ni ahora… Lo que le pido a usted es que se centre en el caso del concejal y el paraguas, sin tener en cuenta el reloj. Tómese el tiempo que le haga falta… Y respecto a su estado civil, por favor, no quisiera que malinterpretara mis palabras… Tenemos toda la mañana. Señora viuda de Garbajosa, si me lo permite, acepto ahora el pictolín de antes. Y le aseguro, señora, que de aquí no sale nadie, y digo n-a-d-i-e ―y miró fijamente al concejal de Pirámides y Obeliscos―, hasta que los hechos queden meridianamente claros, cristalinos.
Mi madre comenzó su relato. Primero telegráficamente: Casa de la Cultura de Valdarunda del Río: 6 noviembre: jueves: 12 de la mañana: 50 personas entre los 18 y 35 años, más una de 64: total cincuenta y una: prueba acceso plaza cuerpo municipal Pulidores de Placas.
Después, ante la insistencia del juez, se explayó: vaya si se explayó:
—Es el caso, señoría, que un buen día regresaba yo del Dia del polígono de hacer unas compritas: lo de siempre: salchichas, yogures de varios sabores, una base de pizza para cuando mis nietos vienen a cenar, ya sabe, un poco de chocolate con leche: también para ellos: que ahora está en oferta de tres por dos, dicho sea de paso; y amarillo para el arroz y una bandeja de filetes de pechuga de pollo y una cuñita de queso fresco… ¡Si usted supiera lo que ha subido todo: lo que antes costaba uno y cuarto ahora pasa de tres, y lo que comprabas con cinco ahora ni con ocho lo haces! En fin: que mataba la mañana de un martes de viuda en los quehaceres que se suponen propios de una anciana de 64 años.
—Señora, no consiento que usted misma se tilde de mayor —cortó el juez—: yo mismo tengo 63 bien cumplidos y de momento ni me tengo por viejo ni consiento que se me diga.
A todo esto, en la sala del Juzgado donde suele impartir justicia el juez decano de nuestra ciudad se había hecho un silencio que en verdad impresionaba, los cipreses se mecían aquerenciados por un poniente que los más enterados decían que acabaría sacando lluvia, y hasta las palomas que normalmente zurean en los alféizares de las ventanas más altas ahora callaban. El ir y venir de los abanicos más que acariciar, amasaba el aire de la mañana. Sólo el concejal de Obeliscos: incómodo: sintiéndose ya un poco menos omnipotente, en ridículo tal vez y más que irritado por la poca atención que se le prestaba: «Una cuña de queso, una base de pizza, adónde iremos a parar…, se decía»: restregaba sus vaqueros desgastados contra el eskay de la silla, mientras, inquieto, tamborileaba la mesa con las yemas de los dedos. Hay que decir que el rey lo miraba todo desde lo alto como sólo los reyes miran: atrapado tras el cristal de aquel cuadro de uno por uno que presidía la sala, justo por encima y a espaldas del juez, y por momentos, jurarlo puedo, parecía guiñar el ojo derecho en señal de aprobación cómplice para que mi madre siguiera con su relato, mi pobre madre, que nunca en su vida se había visto en pleitos ni dimes ni diretes, salvo el asunto del suéter y la vez que los del banco se negaron a adelantarle los 900 euros de la paga de viuda, aunque esa es otra historia y mejor lo dejamos, que más que arrepentidos deben estar todavía los de la sucursal 3 de Banco Unión.
Así que el rey callaba, desde luego, primero por rey y después porque se trataba de un retrato, como queda dicho más arriba, que aunque un tanto descolorido con el paso de los años, dicho sea de paso, hacía juego con una tenue sombra en la pared donde debió haber alguna vez un crucifijo. Incluso así, si uno se fijaba detenidamente y mantenía la mirada en el cuadro, hasta parecía que el rey moviera las orejas en señal de alegre camaradería por el desparpajo de mi madre, con ese contento campechano de que siempre hicieron gala los Borbones, vaya usted a saber. Y a todo esto, el mendigo, a la derecha del juez, sentado en el borde de la tarima gracias a la generosidad de éste, recordaba un poco: bastante: al Buen Ladrón, y agitaba y agitaba y agitaba el vasito de papel donde recogía las limosnas que ahora le caían desde todas partes en forma de monedillas de céntimo, dicho sea sin ánimo de afear nada ni a nadie: tan sólo corroborar que cada vez la caridad es menos y la necesidad sigue siendo tanta o más que mucha.
—Pues lo lleva muy bien, los años quiero decir, señor juez, cualquiera diría que no cumplió ni los cincuenta —dijo mi madre.
—Muy amable. Tampoco usted lleva mal los suyos. Y ahora siga con el relato: cíñase cuanto pueda a los hechos que nos ocupan.
Dado el cariz que estaba tomando el juicio con tanto trasiego de pictolines y cumplidos, el concejal de Pirámides y Obeliscos, ya fuera de sí, dio un codazo a su abogado, que a punto estuvo de caer, embobado como andaba, al igual que todos los presentes, siguiendo el relato de mi madre, la dicharachera viuda de Garbajosa; y se puso en pie: como si hubiera visto una rata en el estrado, se puso en pie y dijo:
—Señoría, si usted me lo permite…
—¿Sí…? —preguntó el juez mirando al abogado como el que mira a un pez en la pecera boqueando y haciendo gluglú. Únicamente gluglú.
—Que nos estamos alejando de la cuestión y mi cliente tiene mucho que hacer en el ayuntamiento… Le recuerdo que es teniente de alcalde. Obligaciones del cargo. Y de momento, nada se ha dicho aún de la agresión sufrida por él en sus carnes, que es lo que motiva esta vista y ninguna otra cosa. Tampoco advierto señal de arrepentimiento en la demandada, antes al revés. Y sí, señoría, creo que lo que nos ha traído hasta aquí poco o nada tiene que ver con…
—¡Siéntese la acusación y permita que la acusada dé libremente su versión de los hechos! ¡Faltaría más! ¡Qué menos, señor letrado! (El rey, lo juro, movió de nuevo las orejas, las dos, primero la izquierda, después de la derecha…) ¿Debo recordarle que vivimos en democracia y que la presunción de inocencia es uno de sus pilares fundamentales?
—Lo sé, lo sé, todos los presentes lo sabemos, señoría… Pero los hechos son testarudos y en nada cambian lo delictuoso de la conducta de las acusada, señora Garbajosa.
—Señora viuda, viuda, eh, viuda de Garbajosa, si me permite puntualizar —corrigió mi madre.
—De acuerdo, admito la puntualización, pero ruego sea más explícita de aquí en adelante y que acomode sus palabras al relato de los hechos… Porque los hechos se reducen justamente al paraguazo que propinó la demandada al demandante sin más causa aparente que un arrebato de ira al verse requerida por mi defendido, el señor concejal de Pirámides y Obeliscos, aquí presente. Y nada más —expuso el abogado.
—¡Calle! ¡Ande, cállese! El «nada más» seré yo quien lo refrende, si me lo permite el letrado, claro. Deje que el juez, que soy yo, haga su trabajo, que tiempo tendrá usted de hacer el suyo… Cuando le llegue el momento, claro, no antes —ordenó el juez al tiempo que volvía los ojos hacia mi madre y le pedía, una vez más, que continuase.
—Pues bien: que llego a casa arrastrando las bolsas con la compra, que la niña de la caja no me había cobrado por que es vecina mía y ya sabe que entre vecinos bien avenidos… En fin, quince céntimos que me ahorro. Y como de costumbre miro el buzón: saco un folleto precioso con el escudo del ayuntamiento: lo guardo en el bolsillo del tres cuartos que me regaló mi Mariquita por mi santo: subo al piso: un tercero sin ascensor en San Cristóbal: suelto todo en medio del salón y lo primero que hago es sacar mi perro a la calle para lo que usted imaginarse puede, y mientras Garbancito hacía sus cositas, que yo siempre recojo, justo es que lo diga: una mezcla de chihuahua y pequinés, aclaro: me acuerdo del papel: lo saco: lo abro: lo leo. Y allí, en letras muy hermosas ponía bien clarito que la concejalía de Pirámides y Obeliscos había convocado pruebas para cubrir una plaza de pulidor o pulidora de placas. Memoricé el teléfono de referencia, todavía me acuerdo… Me acerqué a una cabina de las pocas que van quedando con la fiebre esta de los móviles: ah, y por cierto, que el teléfono de la cabina me birló un euro y pico, y llamé. Una señorita muy amable me indicó desde el otro lado de la línea que para concurrir a la plaza bastaba ir al ayuntamiento, llevar una fotocopia del carné, rellenar un impreso y presentarse a la prueba de selección en el día y lugar señalados.
»Yo ya me veía de Pulidora de Placas, con la pensioncita de viuda y una paguita, que por pequeñita que fuera me permitiría llegar a fin de mes sin recurrir a mis hijos, los pobres, que tampoco es que estén para tirar cohetes. Estaba tan contenta, que cuando regresé al piso abrí una bolsa de salchichas de pavo y se la di a Garbancito: el pobre, cómo movía el rabo. Al día siguiente llevé los papeles a uno de los mostradores del ayuntamiento: donde me había acompañado un policía más que servicial: y me trataron muy, pero que muy bien: aclararon todas mis dudas: contestaron a todas mis preguntas y nadie objetó nada que me impidiera presentarme a la plaza: tomé buena nota del temario y me recluí en casa durante dos semanas: estudiaba de día: estudiaba de noche: me empapé con la historia de Valdarunda: que si los íberos, que si los romanos, después los visigodos, más tarde los árabes, leí algo sobre el año aquel cuando nos visitó la reina María Cristina, no sé el porqué, la verdad, y repasé la cosa aquella de Franco, que dinero para carreteras no mandó, pero le faltó tiempo para llevarse la mano de Santa Teresa a su casa de Madrid… Yo no sé qué falta hace todo eso para limpiar placas: pero como así están las cosas, pues me resigné y más estudiaba y estudiaba: repasé la tabla y la prueba del nueve: metí en mi cabeza el Estatuto de Autonomía y la Constitución: practiqué la raíz cuadrada y la regla de tres, que nunca se sabe… Y llegó el día del examen.
—¡Y fue entonces cuando me arreó con el paraguas, señoría! —gritó el concejal de Pirámides hecho un basilisco, totalmente fuera de sí y soltando espuma por la boca.
—Cállese el demandante antes de que le ordene abandonar la sala, límpiese los morros y las boqueras, dé ejemplo, que por algo es cargo público y con nuestros impuestos se mantiene, guarde la compostura y permita que la demandada se defienda o al menos o cuando menos que argumente, como hasta ahora, sin faltar a nadie —eso dijo el juez con toda la serenidad del mundo: bueno, con toda la serenidad de que un juez decano es capaz, ya sabes, que no es poca. Y siguió mi madre:
—Me levanté tempranito. Llevé a Garbancito a casa de mi Mariquita. Regresé a casa: me aseé: me coloqué el vestido de ir a misa: como barruntaba agua, eché el paraguas que me habían regalado los de GMI cuando compré los Reyes del año pasado a mis nietos: me acerqué a Santa Cecilia: encendí una velita a la Virgen, que ya sabe su señoría que ayudas y rezos nunca están de más en estos casos: llegué andando al salón de actos de la Casa de la Cultura justo cuando un bedel pronunciaba mi nombre: avancé entre tanta juventud: qué alegría de gente joven: me duele que se hable tan mal de la juventud de ahora, porque la mitad de lo que se dice de los jóvenes no es verdad, y se lo digo yo que he criado a cinco: bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, que tomé asiento junto a una ventana… Es que me agobio en los sitios cerrados, señoría.
(Seguirá… O no, ya veremos)
Un paraguas para un concejal