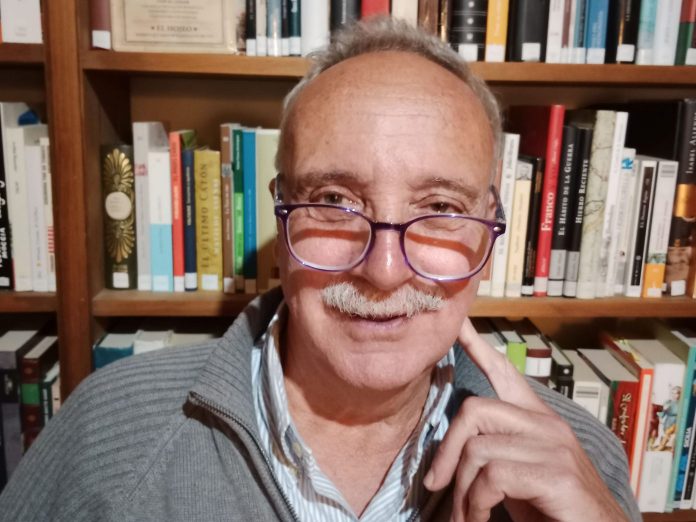Nunca olvidaré aquellos inicios del verano del 97. Andrés Castro y servidor cruzábamos las estepas manchegas camino de Madrid, donde nos esperaban unos exámenes estúpidos que el ministerio de Educación, Cultura y Deporte había dispuesto que se debían sortear para acceder a plaza en alguno de los centros que España tiene en el exterior.
Pese a la comodidad de las autovías de firma europea que cruzan las inmensas llanadas, el camino se hacía interminable: ya sabes: los andaluces tan pronto pasamos Despeñaperros nos sentimos un tanto destapados y nos embarga la certeza de estar en el extranjero, porque morriña, lo que se dice morriña, la de los rondeños cuando se les saca de Ronda: con más chovinismo que un parisino de los Campos Elíseos y más, mucha más saudade que Fraga soñándose con las murallas de Lugo en una chambre del Palace de Madrit (Ayuso dixit).
Decidimos don Andrés y servidor hacer un alto en la villa de Ocaña, después de habernos instalado en un hostal de carretera limpio, muy limpio, y atestado de imágenes alusivas al Quijote y armaduras y alabardas que había que esquivar a cada vuelta de escalera. Andalucía es la Torre del Oro, la Alhambra, la mezquita de Córdoba y el Puente Nuevo de Ronda. La Mancha son estampas del Quijote y réplicas toledanas de floretes y mandobles colgando de paredes con regusto a ladrillo mudéjar.
Nos dimos un paseo por las calles de Ocaña, que ardían con los preludios del estío manchego. Desde la plaza porticada avanzamos por la que parecía calle principal, hasta llegar a una plazoleta donde se alzaba una CRUZ inmensa en memoria de los Caídos por El Ferrol y por la España de Millán-Astray. Resultaba increíble que en 1997 todavía permaneciera en pie —y sin retoques balsámicos— un símbolo franquista que debía superar los quince metros de altura, tal vez más. En silencio, Andrés y el que suscribe hicimos un giro completo alrededor del símbolo, incrédulos y, pienso ahora, planteándonos dónde coño habíamos ido a parar.
—Aquí gobiernan los tuyos —dije. A lo que Andrés, dolido en sus liberalismos más sinceros, se limitó a replicarme con un «ya veremos, que eso nunca se sabe». Después de comprobar que no había ni una pintada ni recuerdo alguno de vandalismo o venganza ideológica, volvimos sobre nuestros pasos camino de la plaza. Nos encontramos con un municipal de uniforme impecable, que a mí, la verdad sea dicha, me recordó a Plinio, aquel Poirot manchego que alumbrara el ingenio de don Francisco García Pavón, nuestro particular Agatha Christie en masculino y más castizo.
Andrés le preguntó a bocajarro quién gobernaba en el ayuntamiento de Ocaña: a bocajarro, pero con la misma finura que le abrió las puertas de la financiación para viajar a los paisajes marcianos de río Tinto y a tantos y tantos otros destinos científicos, que para esas y otras cosas Andrés era único. Nuestra sorpresa fue en verdad mayúscula cuando el policía: el amigo Plinio ya para siempre: nos aclaró, un tanto extrañado por la pregunta, que en Ocaña mandaba: mandaba, eso dijo: el Partido Socialista de don José Bono. Le faltó añadir al buen hombre un socorrido «A Dios gracias».
Yo me callé. Andrés calló. Y nos metimos en un bar climatizado de la plaza porticada, también atestado de escenas del Quijote, azulejos con el Rucio y Rocinante, y algunas miniaturas de molinos de viento bastante logradas.
Tal vez la Cruz de Ocaña revelase a la perfección el modo de entender la política de don José Bono y de una mayoría de los socialistas de su generación. Al contrario que en el Gatopardo de Lampedusa, donde todo cambia para que todo siga igual y mangoneen los de siempre, en La Mancha de Bono nada banal cambió para que todo cambiara de una vez por todas. Era el pragmatismo exquisito de los que sabían que una cruz es únicamente una cruz por más laureles que pongan a sus pies los nostálgicos del Franco el de la Mili.
Bono, don José, consiguió sacar a su tierra de las maldiciones de Joaquín Costa, la sacó del XIX caciquil y la metió del tirón entre los primeros regadíos de Iberia verdaderamente ahorradores de agua. Con idéntico pragmatismo no dudó en parar los pies de Borrell cuando, siendo este ministro de Obras Públicas, pretendió que la carretera de Valencia jodiera buena parte de los vergeles de Cuenca en las Hoces del Cabriel.
Con semejantes mimbres se explican, pues, las mayorías absolutas que siempre cosechó, sin renunciar a su ideología socialista y llevando a sus hijos al colegio en su propio coche antes de subirse al buga oficial. Baranda raro este don José Bono que distinguía nítidamente las distancias que hay entre los cartuchos propios y la pólvora del rey. Tiempos aquellos, ¿eh, Koldo?, ¿eh, Ábalos?, ¿eh, …?
En fin, que Bono, don José, tiene la talla de un Quijote sin galgo, aunque siempre lanza en ristre; también los modales y refranes de un Sancho que sabe que los dineros del pueblo, la verdad fetén, el reparto justo del agua y las carreteras sin baches bastan y sobran para terminar con la maldición de unos páramos donde hasta el Guadiana se escabulle a poquito que las lluvias se demoran.
¿Y por qué esta perra que me ha entrado justamente hoy con don José Bono? Verán. Lo que yo quiero es hablar del Cuartel de la Concepción y de su transformación en parquin, y como sucede que los primeros trámites para ceder los terrenos del Ejército al Ayuntamiento se dieron siendo don José ministro de Defensa, pues eso, que no queda otra.
Tengo la seguridad de que Bono, don José, que como buen hijo de tendero sabía el alto precio que tiene un solar así en mitad de un pueblo, no lo dudó a la hora de iniciar la conciliación de todas las partes que merodeaban los derribos del cuartel de marras, ya sabes: esa explanada que separa a la calle Chica de los chiringos de nuestro tan particular y kitsch Puerto Banús.
Fue don José el que se abrió a ceder el Cuartel de la Concepción al ayuntamiento rondeño, con eso vale. Lo de los herederos legales de doña Carmen Abela ―en tanto que donadora― ya fue harina de otro costal, cuestión de inteligencia: ya sabes: lo del pájaro en mano antes que los ciento volando: interpretación de leyes, duelo de abogados que a mí me recordó los pleitos entre poetas: siempre a muerte, nunca a primera sangre… Como nieto de marchante que soy, tengo la certeza de que si entonces se abrieron puertas al entendimiento, a las razones y a los justiprecios, fue por aquello de que la Guerra de los Cien Años antes perjudicó a todos que benefició a nadie.
…y encontrose Ronda con un solar inmenso —y muy preciado— en mitad del casco urbano. Y se dijo, vaya si se dijo: «¡Parquin gratis…!». Y el eco repitió: «Gratis, gratis, graaaatis…».
Después se limitaron sabiamente los tiempos de estacionamiento, por aquello de espantar a los jetas y abusicas que nunca faltan. No tardarían en llegar cajeros automáticos y lectores de matrícula, pero el precio continuó siendo tan asumible y coherente como se juró que habría de serlo por los siglos de los siglos.
El Cuartel de la Concepción fue tan «respetado» como el Castillo en su empleo socioeducativo. Decir que dos mujeres, doña Teresa y doña Carmen, marquesa de Moctezuma la una y condesa de Guadelevín la otra, mecenas y auxilio de los pobres, sostén de lo público las dos, al fin y a la postre, recibieron idéntico trato. ¿Se han respetado sus últimas voluntades convirtiendo El Castillo en hotel y el Cuartel de la Concepción en parquin de pago? Vaya usted a saber. ¿Dónde dije digo, digo Diego? Todo español lleva un Benavente tatuado en el cuore.
Servidor nunca estuvo de acuerdo con el derribo del cuartel. Hubiera bastado retirar las uralitas con cuidado y remozarlo un tanto, no mucho, pero no fue así y se le robó a la ciudad un edificio antañón y con enjundia que hubiera resultado de gran aprovechamiento a poco que se hubiera restaurado. Pero no, se tiró por la vía del medio: buldóceres y retros derribaron los muros, se fundieron los enrejados, se dinamitaron los patios y hasta los marmolillos que había en la entrada principal…, se acondicionó la explanada y se habilitó como parquin gratuito, hasta más ver.
Y digo y pregunto y hecho mano de la memoria escrita y más que rubricada de la condesa de Guadalevín, gracia que tuvo Alfonso XIII con doña Carmen Abela, el día que cedió los terrenos a los Ejércitos de las Españas todas:
—¿Alguien sabe cómo carajo se ha llegado de la gratuidad pregonada del parquin a los casi dos euros de vellón que se pagan en estos precisos momentos?
Lo pregunto porque en algún sitio debe constar, digo yo, el procedimiento administrativo que nos lleva de don José Bono al dominio municipal, y de ahí, salta que te salta, degenerando que se dice, a los casi seis euros que pagaron el otro día unos guiris por tres horitas, no más, de aparcamiento nada público y menos gratuito aún. Con estos ojos lo vi.
Doña Carmen, muy señora condesa y dueña mía, Su Excelencia perdone que la saque de sus retiros eternos, pero me veo en la obligación de preguntarle, sin necesidad de médium ni ouija, si no tiene también usted la sensación de que esos dos euros (por hora) dan fe de cómo nos las gastamos los vivos cuando de respetar la voluntad de los muertos se trata.
Una peineta del tamaño de la cabeza de un mulo blanco.
Del gratis total en el parquin de la Concepción, jurado en tiempos de don Antonio María Marín Lara —¡cómo se le hace de menos y quién me lo iba a decir!—, a los casi dos euros que se pagan ahorita hay un algo, un qué sé yo, que va más allá de la acomodación: otro modo cualquiera de llamar a la usura.
Una pena que ya no existan fantasmas ni ánimas benditas que regresen del más allá, en plan Comendador o santo Domingo faciendo cantar el gallo, para recordar aquello de:
«Prometer y prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido».
Dos euros casi, ya digo. Y maldita la gracia que tiene. Me quedo con la palabra de Bono, don José, cuando juró al pueblo de Ocaña que la cruz no se tocaba.