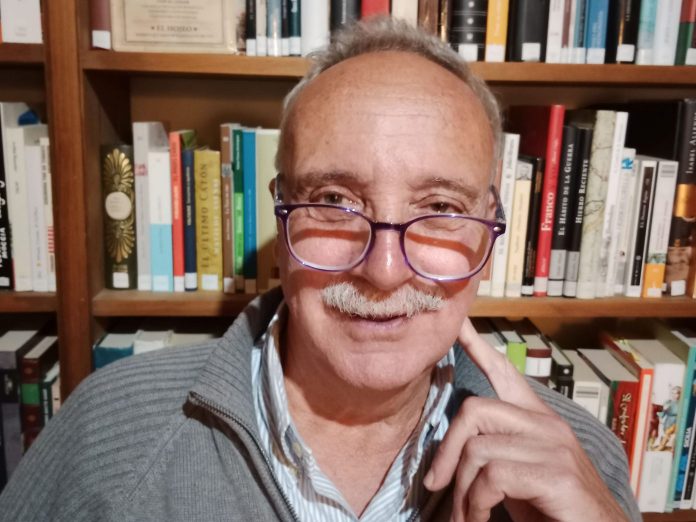Verano, verano, lo que se dice verano el que nos pegó hace años el señor Brown con su Código da Vinci: casi seiscientas páginas de calcos esotéricos tomados de aquí y de allá, para acabar conduciéndonos a ninguna parte, dejándonos con la duda de si el Grial era el Sangreal o si la tal Sophie era una merovingia descendiente de la Magdalena… Por aquellos entonces, lo recuerdo muy bien, me topaba con Códigos hasta en la barra de los chiringuitos y en las tumbonas de las piscinas y en los portabultos de los AVE que seguirán sin llegar –ni falta que hace– mientras hacen una peineta magnética a la vieja estación de Ronda.
El Vaticano, París, Londres, Escocia… El señor Brown lo intentó. El señor Brown pretendió dar con la madre del Vellocino de Oro, pero o bien se equivocó de mapa o bien borró intencionadamente el nombre de Ronda de la geografía de los cultos más veteranos del Viejo Mediterráneo. Solo así se explica un final tan poco recomendable en su novela: cualquier plano de la ruta del Grial que no mencione a la vieja Arunda está abocado al más rotundo de los fiascos. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado en las aulas de maese Jiménez, don Íker.
Antes de meterse en rehechuras templarias, el señor Brown debió darse una vuelta por esta ciudad de locos, construida alrededor o en lo alto de un puente: a ser posible en septiembre, cuando el personal se vuelca en magias y rituales, y se afana en erigir un tinglado de paganismos que hunden sus raíces en algo tan simple como mantener el tipo frente al florete del manzanilla, obsequiar al visitante como merece, embriagarse sin hacer (demasiado) el capullo y respetar las treguas que la hospitalidad impone. Si eso no es el Camino del Santo Grial que venga Leonardo y lo diga… Tal vez nuestros barandas municipales debieron enviarle unas entradas para la Goyesca, pues solo así el señor Dan Brown se hubiera empapado de politeísmos auténticos y tan vivos como los que se pueden descubrir todavía en el ferial de Ronda la noche del sábado o en el paseíllo de la Goyesca.
Porque la Feria de Ronda es una misa pasional donde nada puede fallar por respeto al visitante. El Que Llega de las Afueras es el protagonista de estas fiestas locas que no conducen a ninguna otra parte que no sea la misma fiesta. ¿La perfección del círculo o es cuadratura? En todo caso, la heterodoxia donde todos caben: sin matices, sin colores, sin disntingos ni excusas.
La mayoría de las ferias –Málagas, Sevillas y tal– esconden su paganismo con más o menos pudor, pero no tarda en aflorar la Mano que Mece la Historia en las procesiones y en los nombres extraídos del santoral. Sin embargo, la Feria de Ronda es un canto al otoño que anda al caer para cumplir con don Pedro Romero (otros dicen que por mejor rememorar al tercio de Mora Figueroa entrando Novio de la Muerte al cuello desde el Puente de la Ventilla…, cuando aquello de entonces, recuerda: finales del verano del 36).
Ni vírgenes ni santos ni ocasos de astros: aquí se rinde culto al torero que estoqueó seis mil minotauros sin recibir ni una sola cornada. El mismo que se dirigió al rey Fernando en términos no ya de iguales, sino de quien se sabe superior en el arte de la vida y en el oficio de lidiar con las moscas, la sangre, el trapo que barre el albero y con los criterios dispares del pueblo soberano.
Porque don Pedro Romero no solo fue torero: para eso, al fin y al cabo, solo hacen falta huevos; él fue más lejos y ejerció de sumo pontífice de radicalismos por llegar. De algún modo alentó a Riegos, Empecinados y Torrijos. Él solo se dio maña bastante para apear el toreo de lo alto del caballo de los señoritos: Pedro Romero robó el protagonismo a los señores encastados en Don Pelayo y desde entonces los misterios de la tauromaquia cayeron en manos del pueblo.
Don Pedro Romero entregó a la plebe los privilegios que hasta entonces habían permanecido en poder de un patriciado que se paseaba en lo alto del pedigrí de jacas pintureras y que, con lanzas a lo Santiago Matamoros, deslomaba a Apis y a la constelación de Tauro. Bastó un sencillo estoque de hierro: seis mil estocadas: y el pueblo se convirtió en dueño y señor de uno de los rituales que con más ahínco permanece en las riberas del Mediterráneo.
Y de ahí a la Goyesca: su aura mitológica: la ortodoxia del hereje: el canon de perfección. Hemingway, las cenizas de Orson, Jean Cocteau, Rilke y Antonio Ordóñez, en calidad de Gran Maestro, recorren durante seis días galaxias de griales que desembocan en la corrida más profunda de cuantas se celebran en Iberia.
La comprensión de lo que significa la Comunión de la Goyesca solo se puede encontrar en la cornamenta inmaculada de unos toros que se saben observados por Espinel, Lorca, Villalón, Pérez Clotet y demás pontífices de una religión que se llama poesía. Así se explica que nada sea más terrible que la soledad del torero en los medios de la Plaza de Ronda: ni Madrid, ni Sevilla, tampoco Pamplona: solo aquí los toreros se saben juzgados por los dueños de los arcanos. Como saben que los toreros se forjan en los tendidos de sol. Conscientes de que Ronda precisa de un torero que continúe la saga o que abra dinastía propia: un torero de sol que haga soñar al pueblo con los huevos de Pedro Romero. Todo lo demás, zarandajas. El toreo es ágora, democracia y asamblea de pañuelos blancos: el que mejor meza el capote frente a los tendidos plebeyos quemados por el sol de la tarde ése, y únicamente ése, será el heredero. Así ha sido desde 1954 hasta hoy, aunque, eso sí, con algún que otro año de vacío mientras el invento cuajaba.